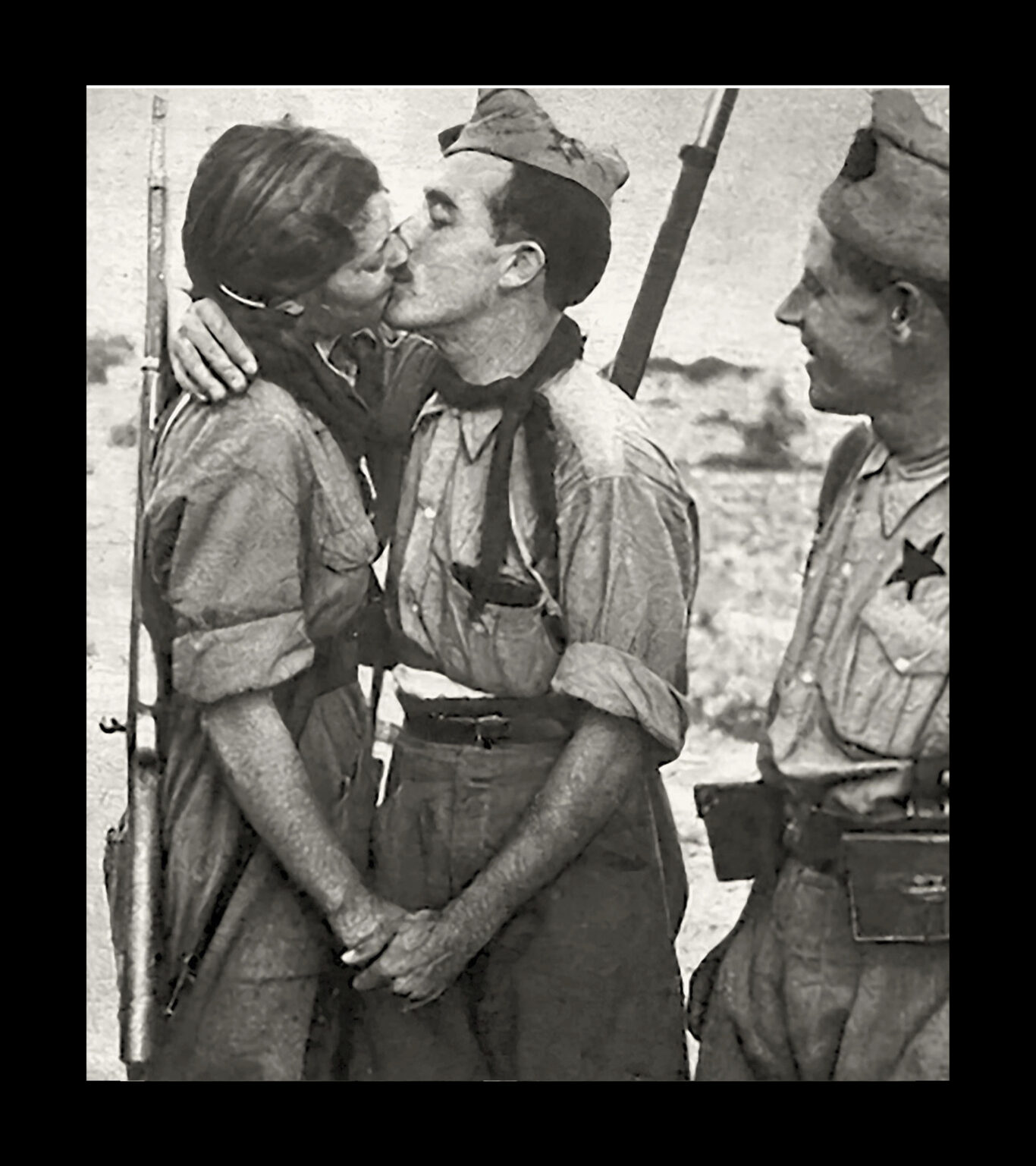Era Hitchcock el que mantenía que una buena película necesita solo de tres cosas: guion, guion y guion. A su vez, y por aquello de no dejarse llevar por el entusiasmo, el guionista de guionistas Ben Hecht no dudaba en darle la réplica con la más demoledora de las sentencias: «Escribir una buena película le da tanta fama a un escritor como montar en bicicleta». Todo parece indicar que poco han cambiado las cosas desde entonces más allá de que muchos nos empeñábamos antes en poner tilde a guión y ahora el corrector de Word nos la quita. Los guionistas son los más alabados de la profesión, los más queridos, los más respetados incluso… salvo cuando llega el momento de pagarles, de tenerles en cuenta en los premios o de simplemente respetar sus derechos laborales más básicos.
Por lo menos eso es lo que se desprende del estudio recién presentado por las entidades profesionales ALMA (Sindicato de guionistas), DAMA (entidad gestión de Derechos de Medios Audiovisuales), FAGA (Foro de Asociaciones de Guionistas Audiovisuales) y la Fundación SGAE. Bajo el título La profesión de guionista en España, el informe elaborado por el Instituto Universitario del Cine Español de la Universidad Carlos III de Madrid bajo la dirección de la profesora Concepción Cascajosa hace una puntual radiografía de la profesión. Y, en efecto, todo sigue igual desde los tiempos del director y el guionista —ahí coincidieron Hitchcock y Hecht— de Encadenados.
De entrada, y quizá lejos de las conclusiones más evidentes, se esconde uno de los males endémicos y, por ello, más llamativos. Pese a todo lo avanzado y todo lo denunciado, algo más de un 40% de los 500 profesionales entrevistados reconocen haber visto cómo su nombre desaparecía de los títulos de crédito en algún momento de su carrera. Es decir, admiten su condición no deseada de escritores fantasmas (que no negros) al menos una vez en su vida. Si a esto se suma que más de la mitad (el 58%) ya se ha acostumbrado a no ser mencionado en el material promocional de las películas o series; o a ser ignorado en las ruedas de prensa (41,2%) o ni siquiera ser invitado a festivales (48,8%) o ceremonias de premios (41,2%), la conclusión es que de haberse dedicado a la interpretación en vez de a la escritura, el suyo sería indefectiblemente el personaje del hombre invisible.
Por lo demás, su situación discurre en paralelo a los desequilibrios habituales en la sociedad que nos ha tocado. Es decir, la mayoría de los que se dedican a escribir historias son hombres (67,1%), Madrid succiona el talento venga de donde venga (el 54,7% vive en la capital y el 19% en Barcelona) y el sueldo reconocido como medio es exactamente eso: mediocre. Si el sueldo medio en España en 2024 fue de 31.698 euros brutos anuales, el de los guionistas ronda los 30.000 (únicamente el 18% supera los 60.000). Solo hay un dato en esta primera aproximación que rompe la media, y la mediocridad incluso, el boom de las series ha traído consigo algo parecido a la paridad: el 41% son mujeres.
Otro de los datos que llama a la precariedad es que más de la mitad (56%) realiza además otras actividades profesionales dentro y fuera del sector audiovisual. Y la razón no es la polivalencia (no es que sean más listos que los demás), sino la irregularidad e intermitencia de ingresos que obliga a compatibilizar el teclado del ordenador con el destornillador. «Es por ello», se lee en el capítulo de conclusiones, «que se considera urgente la entrada en vigor de las medidas del Estatuto del Artista que garanticen que la fiscalidad se ajuste a su ritmo irregular de ingresos«. Si a esto se suma que el 40% de las mujeres guionistas han sufrido situaciones de acoso, tanto por razón de sexo como laboral (un porcentaje mucho más significativo que los hombres), es posible que la intuición de Hecht se acerque a lo irrebatible: entre el guion, el guión y la bicicleta, la bicicleta.