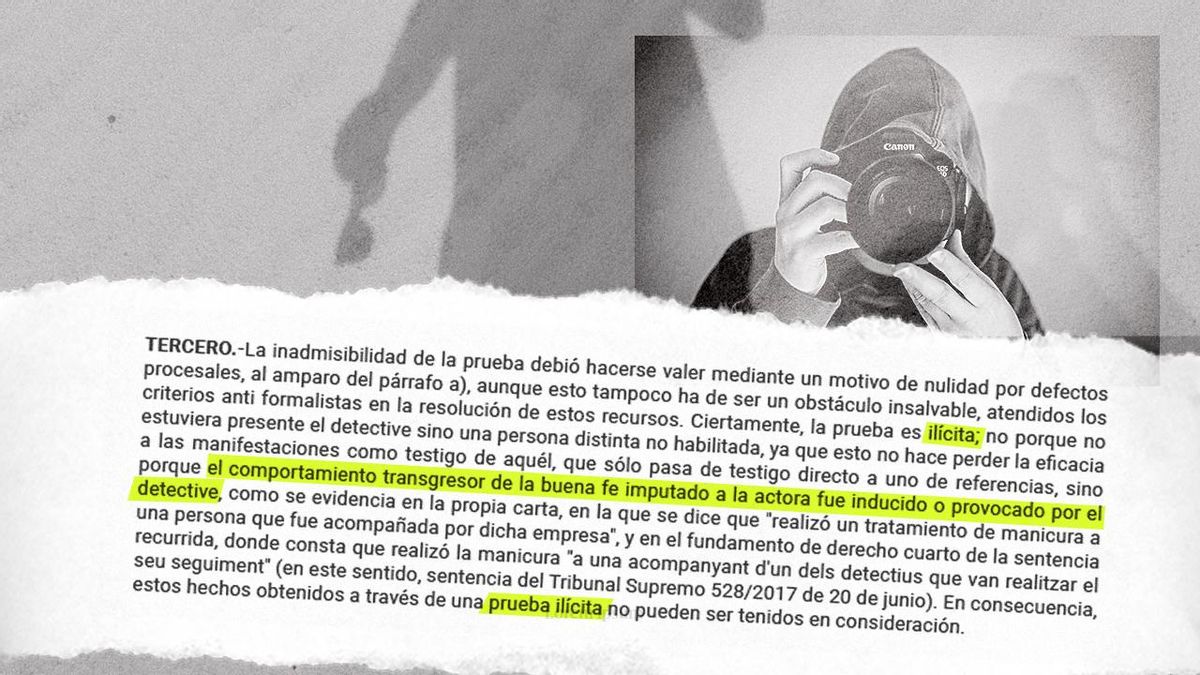Zaporizhia, un núcleo industrial del sudeste de Ucrania, se ha convertido en un escenario clave para entender el debate que atraviesa hoy al país: aceptar un alto el fuego en las actuales líneas del frente —o incluso un acuerdo de “tierra por paz”, como sugieren Vladímir Putin y Donald Trump—, o resistir sin ceder un centímetro de soberanía.
Desde que comenzó la invasión en febrero de 2022, esta ciudad de avenidas anchas y bloques grises de época soviética vive a solo media hora del frente. El ruido de los drones y los misiles forma parte de la rutina diaria: el domingo pasado, una bomba aérea rusa alcanzó una estación de autobuses e hirió a 24 personas. Fue, simplemente, otro día de guerra.
En Zaporizhia conviven dos estados de ánimo. Algunos habitantes, agotados tras más de dos años de noches en vela y pérdidas constantes, creen que un pacto de paz —aunque sea imperfecto— sería la única salida. Pero otros, quizá la mayoría, no aceptan ni imaginar que Moscú consolide su dominio sobre territorios ocupados. Ellos conocen de primera mano lo que significa: detenciones arbitrarias, desapariciones, la prohibición de la lengua ucraniana y un proceso acelerado de rusificación que, con el tiempo, haría casi imposible recuperar esas tierras.
En un almacén de voluntariado, donde un grupo de mujeres confecciona redes de camuflaje, la pregunta sobre si aceptarían congelar las líneas del frente provoca un coro unánime: “¡No!”. Una de ellas, con lágrimas en los ojos, lo explica así: “¿Qué pasa con nuestros hogares, con nuestras vidas? Si Ucrania nos abandona, jamás podremos volver”.
La cuestión se ha reavivado con las especulaciones en torno a un posible encuentro entre Putin y Trump en Alaska. Según varias versiones, el líder ruso habría planteado que Kiev renuncie a lo que aún controla en Donetsk y Luhansk, a cambio de pequeñas franjas de territorio en Kharkiv y Sumy y una tregua. Trump lo presentó como si se tratara de un intercambio equitativo, casi una transacción inmobiliaria. Para Volodímir Zelenski, en cambio, la idea es inaceptable: no se trata solo de mapas, sino del destino de millones de ciudadanos.
El modelo que Rusia ha aplicado en las zonas ocupadas es conocido: presiona a alcaldes y concejales para colaborar, y quienes se niegan son encarcelados o forzados al exilio. En Zaporizhia, en un edificio que alguna vez fue un instituto técnico, funcionan en el exilio las administraciones de municipios bajo ocupación. Allí, Dmytro Orlov, alcalde de Enerhodar —donde se ubica la mayor central nuclear de Europa—, recuerda cómo primero lo invitaron a “colaborar” y luego lo amenazaron. Cuando arrestaron a su segundo, huyó. Hoy más de la mitad de su ciudad ha quedado vacía.
El flujo de historias dramáticas no se detiene. Un hombre recién llegado a Zaporizhia relataba haber pasado diez días cruzando Rusia, Turquía y media Europa para poder recorrer unos pocos kilómetros que lo separaban de su hogar en Enerhodar. Su hermano sigue encarcelado por colaborar con el ejército ucraniano; él mismo acababa de ser liberado. Llegó con un par de maletas y nada más.
La estrategia rusa es clara: sustituir población. Según Iván Fedorov, gobernador regional, Moscú ha enviado funcionarios, policías y maestros desde Rusia, junto a jubilados atraídos por el clima templado. El objetivo, dice, es alterar la identidad de esos territorios: “Quieren cambiar el ADN de nuestras ciudades”.
En este contexto, aceptar un “intercambio de tierras” no sería solo trazar nuevas fronteras: equivaldría a condenar a cientos de miles de ucranianos a perder su hogar y su identidad para siempre.