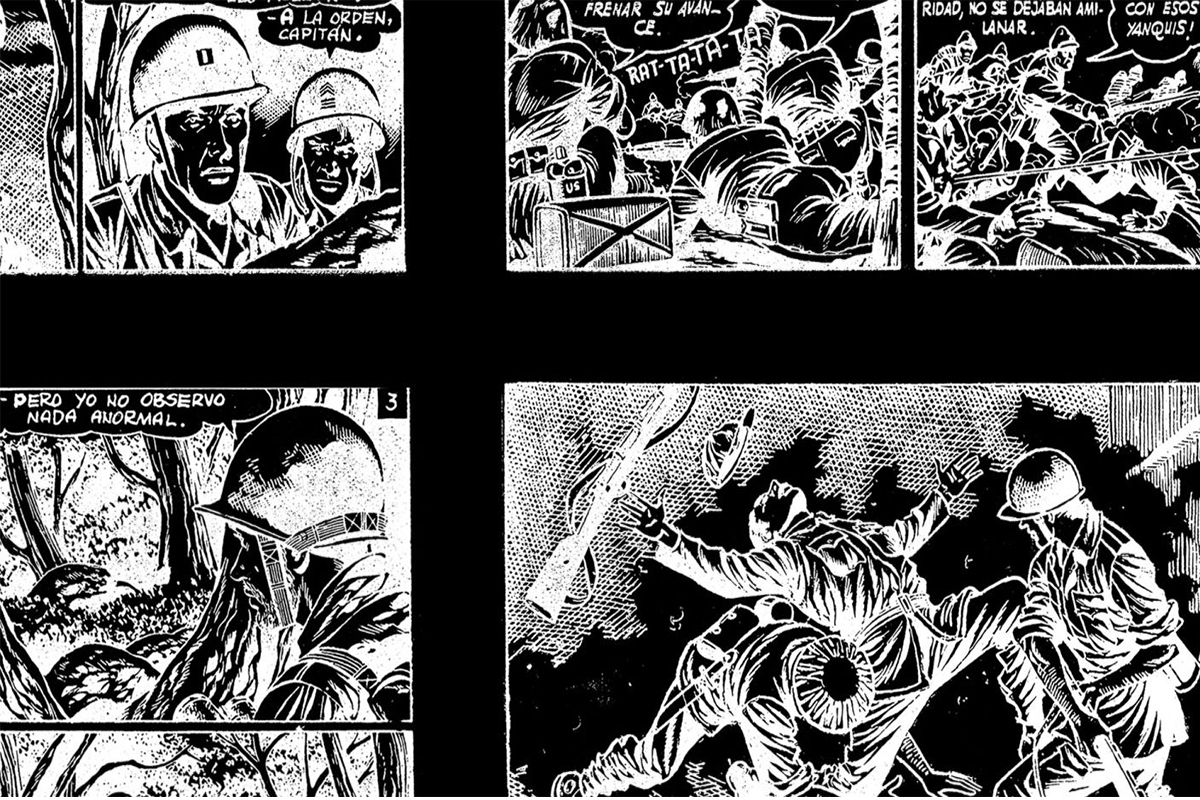El el Real Monasterio de Sijena, fundado en 1188 por la reina Sancha de Castilla, fue el más importante de la Corona de Aragón y atesoró uno de los patrimonios artísticos más importantes de la Edad Media, con su Sala Capitular y su retablo mayor. De ahí la expresión de tesoro de Sijena. Pero a lo largo de los siglos, ese tesoro acabó disperso por guerras, saqueos y la desamortización del XIX. Aquí algunas claves para entender los avatares históricos de las pinturas:
DE MADRID A DALLAS
Los bienes de Sijena están dispersos por varios museos españoles: El Prado (una Natividad de casi dos metros propiedad del Estado y cedida en 2003), el Museo de Zaragoza, el de Huesca (que custodia cuatro excelentes tablas del retablo mayor desde 1894), el de Santa Cruz de Toledo y el MNAC. Pero también salieron del país para cruzar el Atlántico hasta Buenos Aires, en la Casa-Museo Enrique Larreta, y Dallas, donde el Meadows Museum adquirió en 2018, mediante una subasta en Madrid, la tabla La adoración de los Reyes Magos por medio millón.
LA CUESTIÓN CATALANA
¿Por qué Aragón solo reclama las piezas de Cataluña? Porque salieron con posteridad a 1923, el año en que el monasterio fue declarado monumento nacional con lo que toda venta y dispersión de obras quedaba fuera de la legalidad. Además, las obras dispersas responden a terceras o cuartas compras, lo que dificulta su reclamación.
SALVAR O EXPOLIAR
Esta es la base de la controversia. Aragón denuncia un expolio, Cataluña defiende la legítima actuación del arquitecto e historiador Josep Gudiol, que llegó a Sijena en octubre de 1936 después de que el monasterio fuera incendiado por milicias anarquistas y las monjas se hubieran refugiado en el pueblo vecino. Encontró «un montón de escombros quemados» y no pudo «contener las lágrimas ante las cenizas de uno de los más bellos monumentos del mundo», según relata en sus memorias. Salvó las obras de una inminente destrucción en plena guerra, como hizo en tantas otras iglesias y monasterios, autorizado por la Generalitat y la Junta de Museos.
EXTREMA FRAGILIDAD
Las pinturas se vieron expuestas a temperaturas de más de 800 grados, lo que cambió su composición química. Las obras de la Sala Capitular, en forma ovalada siguiendo los arcadas, fueron arrancadas mediante la técnica del strappo. En total ocupan una superficie de 132 metros, aunque un tercio había desaparecido por el incendio y fue restaurado con yeso por Gudiol.
CONSERVACIÓN EN EL MUSEO
Las salas 16 y 17 del MNAC, un museo especializado en arte románico, cuentan con un estricto control climático, de humedad relativa y de contaminantes del aire. Si se produce cualquier fluctuación salta una alarma. Fuera de ese entorno de estabilidad las obras «corren el riesgo de sufrir daños irreparables», alertan los restauradores.
ÚLTIMOS ANÁLISIS
Tras extraer una micromuestra de pintura en junio, esta prácticamente se descompuso a los pocos días de estar expuesta a unas condiciones ambientales distintas. Otro estudio en una muestra extraída en 2021 confirma su potencial de reactividad química al formarse sales y aparecer cristales que destruyen el pigmento.
ARTEFACTOS
Los restauradores ni siquiera se refieren a las obras como pinturas murales sino como artefactos. La capa de pigmento es tan fina -apenas unas milésimas y solo un milímetro en la zona con más espesor- que no se pueden comparar a las pinturas murales que se conservan de otras iglesias románicas. El pigmento se sostiene por un adhesivo de origen orgánico -la caseína- sobre una tela casi centenaria unida a un soporte de madera por un engrudo de harina.