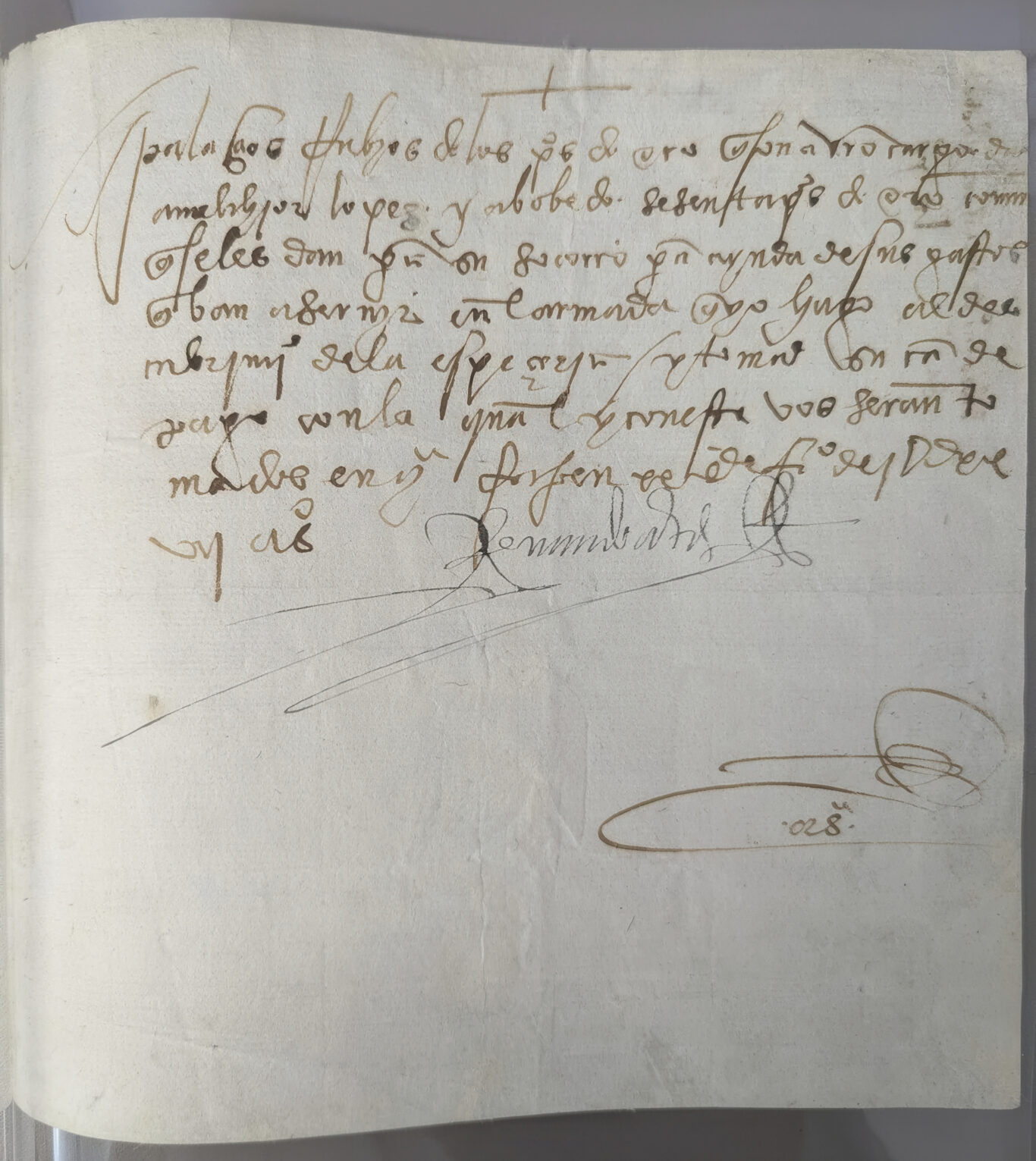Borges atribuyó a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia el descubrimiento de nada más y nada menos que Uqbar, una región vagamente ubicada en Asia, «cuyas fronteras las trazan ríos y montañas que, incluidos en el espacio que deberían delimitar, no remiten a otro país». A su modo, también un espejo y una enciclopedia entera de heridas, unen, y para siempre, a Carla Simón y Xulia Alonso. Y, de su encuentro, también ellas han dado con su propio territorio secreto y compartido a la vez ajeno a todo, incluido al propio tiempo. Su relación es poco menos que milagrosa, pero no fácil de seguir si no se presta atención. A ver cómo lo explicamos. Carla es cineasta. Xulia no. Cuando contaba con, año arriba año abajo, 52 años, Xulia publicó un libro titulado Futuro imperfecto (en Plasson e Batrleboom). Corría el año 2013. Por entonces, Carla firmó en Reino Unido su cuarto cortometraje de nombre Lipstick. Tenía -año arriba año abajo- 27 años. Lo que no sabía una, la más mayor, es que acababa de escribir el guion y quizá la misma vida de la otra, la más joven. Y lo que desconocía la otra, la cineasta, es que todo lo heredado de sus padres -sufrimientos y deseos, dolores y alegrías también- vivía una vida paralela al otro lado del espejo. Más allá de Uqbar incluso. Paciencia que llegamos.
«Xulia es mi madre si siguiera viva. Igual que yo soy su hija si ella hubiera muerto», escribe Carla Simón en el epílogo de Futuro Imperfecto en una especie de aforismo tan crudo como intrigante. Si esta misma frase se lee de nuevo con la aclaración que va dentro de los corchetes quizá se entienda mejor: «Xulia es mi madre si [la madre de Carla, de nombre Neus] siguiera viva. Igual que yo soy su hija si ella [la propia Xulia] hubiera muerto». Futuro imperfecto es un ensayo conmovedor, profundo y arriesgadísimo (incluso imprescindible para la memoria de todos) en el que la autora narra sus particulares años plomo, un plomo que le infectó las venas y que tenía que ver con jeringas, esperanzas, monos, vómitos, toxoplasmosis, herpes zóster, sida y, claro, muerte. «¿Cómo entregué con tanta facilidad mi arma más poderosa, la voluntad, hasta convertirme en un despojo humano y así descender al infierno de la dependencia?», se pregunta Xulia en un momento de sus memorias.
Xulia y su pareja Nico se engancharon a la heroína a principios de los 80. «Aunque parezca imposible, no recuerdo ni dónde ni cuándo me chuté por primera vez, pero fue al poco tiempo de llegar a Santiago [de Compostela]. No me enganché rápidamente, me sedujo sinuosamente. La heroína es como la muerte, no tiene prisa alguna», dice. En diciembre de 1984, empezó la rehabilitación; en 1985, el sida apareció por primera vez en las noticias; un año más tarde, los análisis declararon a Xulia y Nico oficial y amargamente portadores del VIH; en 1988 nacía perfectamente sana Lucía, la hija de Xulia y Nico; en 1990, el cuerpo de Nico se vio atravesado por la impertinencia de palabras siniestras y amenazantes, que si eczemas, que si leucoencefalopatía multifocal progresiva, que si meningitis tuberculosa… El sida, ¿recuerdan? Y así hasta llegar a la citada y mortal toxoplasmosis. El 14 de abril de 1992 Nico se quedaba sin habla Nico y moría, se apagaba su «mirada atlántica» y Xulia se imponía un meticuloso, precioso y preciso trabajo de memoria. «Lucía no había cumplido cuatro años y ni para ella era fácil entender ni para mí explicar lo incomprensible. Hablamos todo el tiempo que ella quiso hasta que apoyó su cabeza en mi pecho y se calló», escribe Xulia para dibujar el contorno del mayor de los vacíos.
¿Y Carla? ¿Dónde entra Carla en toda esta historia?
Los que conozcan el cine de la ganadora del Oso de Oro en Berlín gracias a Alcarràs y ansíen ver su último trabajo, Romería, presentado en Cannes y a punto de ser estrenado, ya han atado cabos, unido espejos y atisbado las primeras montañas de Uqbar. Sí, la historia de Xulia y Nico es la misma que la de Kin y Neus, los padres de Carla que murieron por el sida y por la toxoplasmosis en 1989 y en 1993. Es decir, Kin falleció cuando Carla tenía -año arriba año abajo- tres años y Neus, un año después de Nico. Con todas las distancias de usos, modos y profundidades, el cine de Carla es la literatura de Xulia, y al revés. Desde dos atalayas, generaciones, formas, expresiones y hasta idiomas distintos (en gallego y en catalán), pero lo mismo. Un espejo frente a otro, una mujer al lado de la otra, una España olvidada y ahora recuperada mirándose a los ojos y, lo más importante, reconociéndose. Uqbar, que diría Borges, redescubierto.
«Supe de Carla por una amiga que vio Estiu 1993 en Argel en el Instituto Cervantes en una proyección con la asistencia de la directora. No se podía creer lo que acababa de ver. Era yo. Rápidamente, me llamó, me lo contó y me puse a buscar por internet entrevistas con Carla. Quería saber quién era esa mujer que me conocía tan bien. Lo primero que me llamó la atención fue la luz que desprendía. Pensé que una mujer que habla y se comporta así ha tenido que crecer en un ambiente lleno de amor», recuerda Xulia. A su lado, Carla asiente, sonríe y ofrece su versión. «Un amigo de la Filmoteca de Cataluña que era a su vez amigo de Lucía, la hija de Xulia, me había comentado algo, pero tampoco había prestado mucha atención», dice. Y vuelve a tomar la palabra Xulia: «Fue en el Festival de Cine de Pontevedra que, por fin, pude ver la película. Con todo mi morro, acabada la proyección, me acerqué a Carla y le entregué mi libro». Y Carla: «Recuerdo que, según me dio el libro, apenas puede leer las dos primeras páginas. Me temblaban las manos. Era tremendo. Una cosa es que te comenten que en algún lado alguien vivió una historia parecida a la de tus padres y otra muy diferente, verla delante y sentirla con la poesía y la verdad que transmite el texto de Xulia». Espejo contra espejo. «De hecho», sigue la directora, «para muchos pasajes de Romería, de los que yo nada sabía y que tienen que ver con los aspectos más duros e íntimos del consumo de la heroína, lo escrito por Xulia me fue de gran ayuda».
Para no perderse, Romería es el cierre de un ciclo cinematográfico y vital que se inició con Estiu 1993. Aquella narraba con todo detalle el momento en el que Frida, la protagonista, aprendía a llorar la muerte de sus padres por sida en brazos de sus nuevos padres adoptivos, sus tíos. Frida era Carla. Y Carla era la viva imagen del tiempo, de su tiempo, de cualquier tiempo fracturado. Luego llegó Después también, un cortometraje sobre el estigma social del VIH que también quería ser otro abrazo más a esos padres que no estuvieron. Y un poco más tarde apareció como de la nada Carta a mi madre para mi hijo, un ensayo cinematográfico deslumbrante que imaginaba en forma de salto generacional un contacto casi místico entre la madre ausente y el hijo (nieto) inminente. Carla en ese momento estaba embarazada de su primer hijo. Para Romería, la directora se sirve de una correspondencia dejada por su madre antes de la muerte. Romería se inspira en esas cartas y, a su modo, las reescribe. Es pura ficción desde la pura realidad, la de Carla, la de Xulia, la del encuentro entre las dos, la de una generación entera.
Cuenta Xulia que la primera motivación de su libro fue, si se quiere, personal. «El germen de todo se encuentra en uno de los capítulos, cuando nos sentamos Nico y yo a escribir el testamento. Entonces me di cuenta de que inevitablemente nuestra historia iba a ser un lastre para nuestra hija, porque iba a llegar un momento (a los 14 años calculaba yo) en el que ella se iba a hacer preguntas. A los 14 años, lo que menos te interesa es la vida de tus padres. Pero eso no ocurre con los huérfanos. Los huérfanos necesitan saber… Sin comprenderlo del todo, porque no sabía que iba a ser de mí, empecé a escribir el libro en ese instante pensando en explicar a Lucía las fases de la adicción. En explicarle eso y en transmitirle amor, decirle que la queríamos, que no la habíamos abandonado…Y luego, cuando empiezo a escribir, siento la necesidad de remontarme al pasado, de la abuela Rosa, de los tres hermanos mayores de mi padre que murieron o desaparecieron entre los diecinueve y los veintitrés años a causa, de una forma u otra, de la Guerra Civil…», dice de forma tan clara como pausada.
El caso de Carla, a la inversa quizá, es idéntico. «Mi idea siempre fue recuperar la historia de mis padres desde la luz», comienza la directora. Y sigue: «¿Qué aporta estar enfadada? Obviamente, no fue culpa de nadie que pasara lo que pasó. La intención siempre fue entender lo sucedido con toda su complejidad. Cuando a los 12 años me contaron que mis padres habían muerto de sida, la primera pregunta fue ¿por qué? Y la única manera de dar con una respuesta fue entender el contexto, comprender que fue algo que le pasó a toda una generación, que ellos no fueron unos casos aislados. Muchos se metieron en la heroína sin saber dónde se metían. Y lo más doloroso, como en el caso de Xulia o mi madre, fue que, cuando empezaron a salir de ahí, les llegó la hostia del sida. Eso hizo que muchos lo vivieran como un castigo, se sintieron juzgados y humillados. Y por ello ha costado tanto tiempo hablar de ello abiertamente sin tabúes. A mí no me gusta hablar de perdón, prefiero la palabra reparación. Sí, se trata de reparar un olvido que nos afecta a todos y que tiene que ver con la memoria colectiva, con la memoria democrática igual que la Guerra Civil». «De hecho», interrumpe Xulia, «el sida no fue un castigo, fue simplemente una putada».
Queda claro.
Dice Carla que lo justo es poner en valor, en el sitio que merece, sin juzgarla ni mucho menos romantizarla, a una generación que luchó por lo que creía y que lo hizo hasta el último aliento. Xulia, en la misma medida, y sin que suene a celebración de nada y mucho menos del horror padecido y vivido, se niega a renunciar a nada de lo vivido, ni a lo más duro ni a lo más indeseable. «Fue un privilegio vivir todos esos años. Con la muerte de Franco es como si saltara por los aires el tapón de todo lo reprimido durante tanto tiempo. Éramos gente creativa con unas ganas de vivir enormes y, desde luego, lo último que queríamos era acabar tirados por las esquinas, o temblando debajo de cuarenta mantas», rememora Xulia entre el entusiasmo y el dolor. Y añade: «Habría que preguntarse quizá por qué se dejó pasar todo, por qué los narcotraficantes de heroína siguen sin ser ni detenidos ni localizados siquiera. Se sabe todo de los traficantes de cocaína en Galicia, pero de los de heroína, absolutamente nada. Las drogas también fueron una herramienta usada por algunos para acabar con el ansia de transformación de toda una generación. Siempre ha sido así. Miremos lo que pasó con el crack entre la comunidad negra de Estados Unidos. Es inevitable pensar que algo así sucedió en la Transición».
Con todas las prevenciones del mundo, Carla no duda en sentir nostalgia del tiempo de sus padres. Pese a todo y contra todos quizá. «Siempre pienso cómo me hubiera gustado vivir ese momento. Tengo la impresión de que mi generación vive exclusivamente pendiente del futuro, siempre preparándose y formándose para un tiempo que no es el suyo. Ellos, en cambio, abrazaron su momento, vivían el presente en el ansia de romper con todo. Es como si las generaciones anteriores a las de mis padres hubieran vivido presas de los valores a los que tenían que obedecer, y la mía, ante la multitud de opciones, esté siempre perdida», explica la directora en una reflexión que se diría muy cerca del desahogo. «Nosotros», vuelve Xulia, «éramos gente que quería hacer cosas. Nosotros no pasábamos de nada. Cuando llegué, Santiago era una lugar luminoso en el que todos llevábamos libros a la Quintana como un acto casi revolucionario. Íbamos permanentemente disfrazados dispuestos a sacar el jugo a cada gramo de vida». Vida, se diría que vida llama vida. Y de ahí, Lucía. Pese a todo.
Lucía nació el 7 de mayo de 1988, a las 21.20 horas. Carla lo hizo el 29 de diciembre de dos años antes a la hora que le tocó. Lucía tiene dos hijos. La mayor se llama Rosa como su tatarabuela, la abuela de Xulia. El menor, que acaba de nacer, Nico, como su abuelo. Carla también tiene dos hijos. El mayor se llama Manel y la menor, que llegó el 21 de junio, Mila. Mila y Nico se llevan exactamente dos días. Primero nació Nico y luego Mila. Los dos lo hicieron en el hospital Sant Pau de Barcelona. Casi en la misma habitación. Espejo contra espejo. «Lo alucinante», toma la palabra Carla, «es que recién parida (fue todo muy rápido) me dijeron que no había habitaciones libres. Les comenté que quizá estaba allí una amiga. Y sí, allí estaba Lucía y allí me llevaron con ella. A su lado». Carla, Lucía, Mila y Nico. Todas juntas. Todas cada uno de nosotros. «No creo en estas cosas de las casualidades, pero…», dice Xulia y en los puntos suspensivos deja la sombra de algo más que una duda, la sombra de un territorio nuevo y eterno por explorar. Uqbar y los espejos.
Xulia y Carla. Y antes de ellas y con ellas, Nico, Kin y Neus. Y después de ellas y con ellas, Rosa, Manel, Mila y Nico.