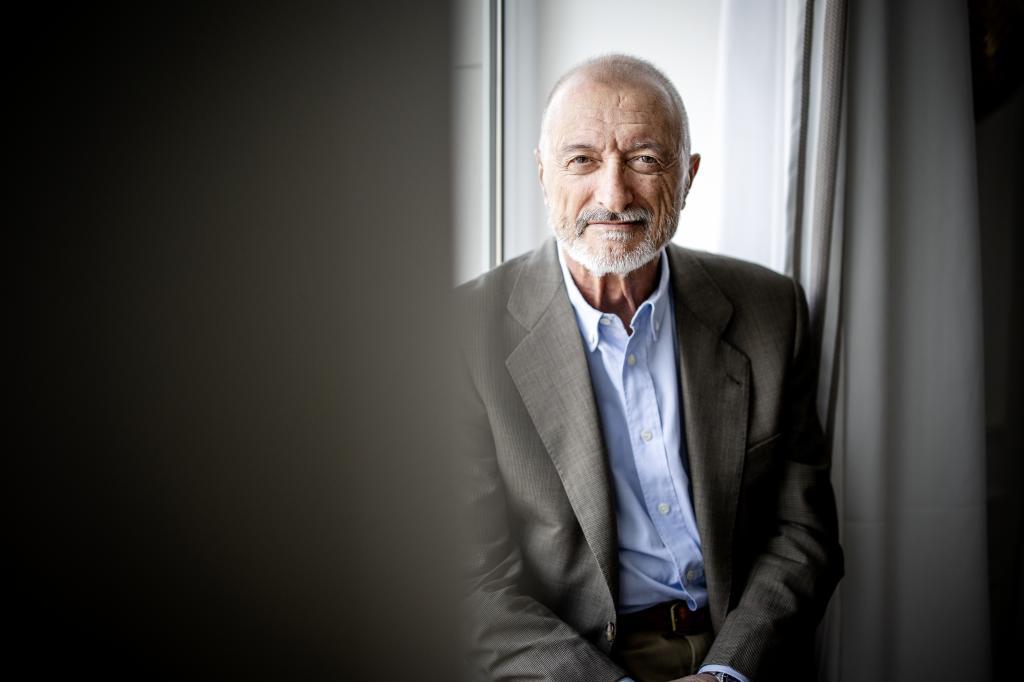Antes de nada, una aclaración para los que como el que firma creíamos hasta no hace mucho que TikTok era un baile regional islandés (más bien del norte de la isla). Babygirl, en argot (no me pregunten cuál de ellos), es utilizado para designar a un hombre veinteañero de apariencia más o menos sensible o, directamente, sumisa. O, mejor, vulnerable, que es ahora la palabra más utilizada entre los que los que entienden que el poder para ser efectivo exige algo de sofisticación y un poco de maquillaje (ya saben, lo del poder disciplinario que decía Foucault). Babygirl es, en efecto, como se titula el thriller erótico de la holandesa Halina Reijn que desembarcó en el Lido de Venecia con ganas de dar que hablar. Al fin y al cabo, todo festival merece su kilo y cuarto de polémica. Tal es así que al final de la primera proyección de prensa hubo hasta una protesta. Solo una y no sabemos si pagada por la organización, pero la hubo. Por cierto, fue en correcto y muy inquisitivo (o inquisitorial) castellano. Hay cosas que no cambian.
En realidad, la cosa no es para tanto. La historia de la alta ejecutiva que se enreda con el becario (babygirl) tiene mucho de ya visto porque los idolatrados y perniciosos años 80 ya nos atiborraron a calenturas más o menos machistas con una alegría y persistencia que ahora muchos, en su desorientación, confunden con la libertad de expresión. La gracia de la película, de hecho, no es su novedad sino su originalidad y rigor a la hora de retomar los argumentos de antes. Halina Reijn se las arregla para proponer un juego sicalíptico (o solo voluptuoso) sin caer en ninguna de las dos trampas que la amenazaban (entre Escila y Caribdis, que dicen los clásicos): ni repetir el modelo ya rancio adaptándolo a las nuevas maneras de hablar y sin modificar nada esencial, ni darle la vuelta a ese mismo modelo desde el punto de vista femenino negando todo el pasado. Digamos que la directora de películas tan interesantes como Muerte, muerte, muerte se toma el trabajo de discutir, espigar, revisar y ampliar el ideario, como buena alumna de Paul Verhoeven que demuestra ser.
Para situarnos, Nicole Kidman se ofrece en carne viva como mujer insatisfecha pese a su inmenso poder (es la líder de una empresa descomunal, perfectamente limpia y exageradamente ecológica) con un marido al que da vida un Antonio Banderas cada vez más guapo (no exactamente babygirl). Y así hasta que conoce las posibilidades amatorias de uno de sus asistentes. Este no es otro que Harris Dickinson, el protagonista de El triángulo de la tristeza. La directora se toma la licencia de invertir el juego de dependencia acercando la película al más peligroso de los abismos. Ella, Kidman, como disfruta realmente es dejándose dominar y él, Dickinson, asume su atávico y muy heteropatriarcal papel dominante pese a su muy discutible posición laboral. Es decir, y aquí la paradoja, se insiste en el viejo modelo, pero desde la posición contraria. La mujer es la dominada, pero porque así lo quiere. El razonamiento es más elaborado, pero el nudo y gracia del asunto está ahí: en la cruda y feliz asunción del discurso del enemigo sin más prejuicios que los que arden.
Esto en lo que refiere al fondo. La forma, tampoco le va atrás. Sí, lo que se ve es sexo; sí, lo que se ve es el sexo fingido y glamourizado que creíamos ya extirpado del cine. Pero, y aquí lo interesante, esta vez muy consciente de sí y de su fiebre. La ironía consiste en eso: en hacer ver lo contrario de lo que se muestra. Dice Kidman que «obviamente, se trata de sexo, pero también de deseo». Y sigue: «Se trata de tus pensamientos, de tus secretos, del matrimonio, de la verdad, del ejercicio del poder, del consentimiento…». Lo dice después de admitir que las escenas eróticas la dejaron exhausta. Recientemente, confesaba en una entrevista que en algún momento del rodaje pensó que no quería continuar, aunque luego se arrepintió: «Al mismo tiempo sentía una compulsión por seguir adelante«.
En verdad, no es tan fiero el león. Es mucho más revelador y, sobre todo, explícito el momento en el que la estrella se exhibe inyectándose botox (dado su pasado tan tumultuoso con la sustancia de marras) que en los instantes del jadeo. Banderas, que no se expone tanto como su pareja, dejó por su lado una reflexión ante la prensa: «Solía venir a este tipo de festivales con películas que en nuestros días serían muy criticadas por políticamente incorrectas».
Lo cierto es que Babygirl es un hija de su tiempo, pero en el mejor sentido. Es hija respondona y algo díscola. Es una película erótica que hace suyo lo aprendido tras el Metoo y otras revelaciones similares, pero que se niega a renunciar a algo tan primario como el ardor (que es el deseo, pero más de andar por casa), el ardor en cualesquiera de sus formas, por poco regladas que resulten. Dice la directora que pediría a los hombres que tomaran nota de la «enorme brecha orgásmica» que existe entre ellos y las mujeres. Y, vista la película, somos aplicados y tomamos nota.
Bien es cierto que Halina Reijn es arriesgada, pero no incauta. Si algo se le puede achacar a la película son las múltiples redes de seguridad que despliega a lo largo del guion. Estratégicamente, hace a los personajes verbalizar desde la teoría del consentimiento a la certeza de que esos supuestos mitos poéticos y liberadores como la femme fatale o la mujer masoquista no son más que creaciones de (lo han adivinado) hombres. Es decir, cuidado con las herramientas de dominación para el placer de unos que no de otras. Y en su didactismo, que es prevención, se pierde fuerza. Como tampoco convence del todo ese final conciliador que, sin decir cuál, neutraliza buena parte de las bombas colocadas con anterioridad. Pero, y pese a todo, el nudo se mantiene firme. No es tanto escándalo como otra manera de mirar en pie de guerra contra dogmatismos. Dejémoslo en falso escándalo. Y el que gritó, seguro que estaba pagado.
El amor de paseo de Emmanuel Mouret
Por lo demás, la sección oficial a competición se completó con Trois amies, de Emmanuel Mouret, que es la mejor manera de completarse. Hace tiempo que el director francés insiste en un cine construido sobre la palabra en feliz celebración del paseo. Sus personajes hablan y andan. Y la cámara navega con ellos hacía la más evidente de las emociones. Suena cursi y, en efecto, lo es. Pero irresistible, eso sí.
El director de la proverbial Crónica de un amor efímero cuenta la historia de tres amigas (Camille Cottin, Sara Forestier e India Hair), cada una de ellas con una relación muy particular con eso del amor. La primera no resiste no estar enamorada con el hombre con el que vive y con el que, a su manera, es moderadamente feliz. La segunda, bien al contrario, vive sin lamentaciones con una pareja a la que reconoce no querer (la pasión para los patos), pero con la que se lleva estupendamente. Y la tercera, toda aventura, disfruta de lo que tiene que es entre nada y un lío con el marido de la anterior. Este es el planteamiento para lo que sigue que más que enredarse se hunde en una trama tan delicada, divertida y triste como andarina. Y muy verbosa.
Trois amies es cine para disfrutar a flor de piel convencido, como decía Chaplin, que la comedia es que un hombre caiga en una zanja y se muera. La tragedia es que te salga un padrastro. Entre Rohmer, Allen y Hong Sang-soo, es cine construido con lo inmediato para acercarse a, en efecto, lo eterno. Y esto sí es un escándalo, pero de verdad.