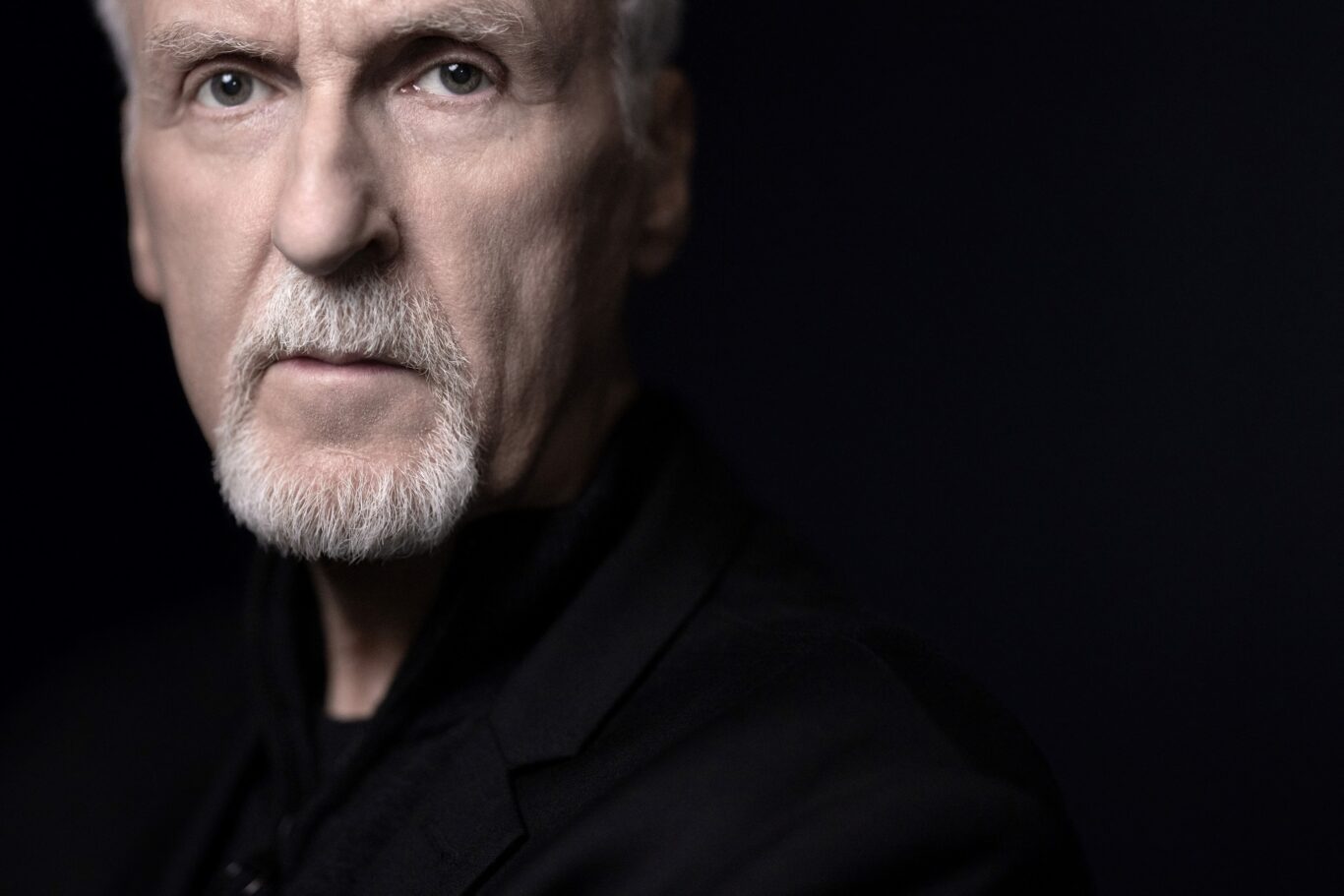Durante más de diez años, Ana Santos caminó cada mañana por los pasillos solemnes de la Biblioteca Nacional de España. Entre incunables, manuscritos y anaqueles imposibles, aprendió a escuchar lo que los libros dicen y, sobre todo, lo que no dicen. La ex directora de la Biblioteca Nacional, descubrió un silencio que la acompañó durante años: la ausencia de mujeres. «Yo siempre me preguntaba qué ocurría: ¿las mujeres no habían existido? ¿No pensaban? ¿No habían sido capaces de escribir?», recuerda. Esa pregunta, tan persistente como incómoda, la llevó a emprender un viaje histórico que atraviesa cinco siglos de cultura escrita. De ahí nace Sembrar palabras (Espasa). Un ensayo que recopila la historia de más de 500 años de mujeres a las que Santos se refiere como «sembradoras de palabras»: aquellas (pocas)que pudieron burlar la norma -a veces escrita, otras no- que las hacía sumisas, ajenas al conocimiento, y extrañas a los libros. Mujeres que fueron capaces de acceder a la educación, aprendieron a leer, quisieron y lograron escribir. «Gracias a estas sembradoras de palabras se fue configurando el nuevo relato en el que las mujeres empezaron a perder el miedo», describe el ensayo.
Ese recorrido empieza antes del Siglo de Oro, en una época en la que leer y escribir eran privilegios reservados a muy pocos. Sin embargo, en los conventos del siglo XVI, las mujeres encontraron un resquicio inesperado. Allí, el acceso a la letra no era un lujo, sino una necesidad cotidiana. Santos lo describe con claridad: «El mundo de los conventos era un mundo de cultura escrita y letrada. Si no sabían leer, se las enseñaba; y después tenían que escribir. Y, además, tenían muy buenas bibliotecas». En esas celdas silenciosas, la escritura femenina comenzó a tomar forma. Pero para poder ejercerla, necesitaban adoptar un discurso de humildad impuesto por la Iglesia y la sociedad. «Para que se les permitiera escribir estaban continuamente aludiendo a su incapacidad; se humillaban para poder hacerlo», explica Santos. Era una estrategia de supervivencia en un mundo donde la inteligencia femenina debía justificarse como obediencia divina. En un mundo de monjas disidentes y hermanas rebeldes, Santos destaca el papel de Santa Teresa de Jesús. «Para poder burlar la Inquisición o a sus confesores, y para poder convencer a sus monjas de seguirla en la reforma del Carmelo y en la fundación de conventos, convenció a sus hermanas con su palabra, con sus escritos», cuenta.
El Siglo de Oro, tantas veces contado como la gran fiesta cultural española, también estuvo habitado por mujeres. Aunque el canon las barriera, ellas escribían desde los márgenes, muchas veces dentro de esos mismos conventos que funcionaban como refugio intelectual. La figura de Sor Juana Inés de la Cruz, aunque nacida en México, pertenece a esta tradición. Santos la menciona con una mezcla de admiración y tristeza. Imagina una conversación con ella y le haría una pregunta precisa: «¿Qué supuso para ella la posibilidad de acceder al conocimiento? ¿Qué libertad le dio ese acceso?». Sor Juana ingresó en un convento para evitar casarse y dedicarse al estudio, pero terminó enfrentándose a un arzobispo «misógino», dice Santos, que decidió anularla. Su vida es un ejemplo del choque constante entre la razón de las mujeres y los límites que la sociedad les imponía. «Las monjas fueron las guardianas del conocimiento y fueron rebeldes. Amparándose en su palabra y en su fe, buscaron su propio camino», dice. Y sigue: «Eran mujeres que se sintieron más libres con sus hábitos y detrás de los muros de un convento que en la sociedad ejerciendo de madres y esposas».
Cn la Ilustración, la discusión sobre qué lugar debía ocupar la mujer comenzó a tomar forma moderna. Se hablaba de educación, de moral, de funciones sociales. La famosa cuestión femenina se formuló por fin, aunque casi siempre desde voz masculina. ¿Tenían las mujeres la misma capacidad que los hombres? ¿Debían ser instruidas? ¿Debían escribir? Ellas, aun sin permiso explícito, empezaron a participar en el debate. Ya en el siglo XIX, en una España que avanzaba mucho más lentamente que otros países europeos, surge la figura de Rosario de Acuña. Santos se detiene especialmente en ella: «Era una mujer valiente como pocas». Escribió, opinó y vivió a contracorriente. Su valentía fue recibida con hostilidad: su casa en Gijón llegó a ser apedreada. Su destino revela hasta qué punto la escritura femenina era concebida como amenaza. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, la modernidad literaria llegó para las mujeres españolas con un peso particular. No solo debían luchar contra los prejuicios; también contra su entorno más íntimo. Un ejemplo contundente es el de Emilia Pardo Bazán. «Cuando su propio marido le pidió que dejara de escribir porque sus obras levantaban escándalos, ella decidió dejar a su marido», relata Santos. El gesto es tan tajante que parece insólito incluso hoy. Es la afirmación de que la creación intelectual no era un entretenimiento, sino un espacio irrenunciable de libertad.
De otra forma, la libertad podía ser aún más clandestina: María Lejárraga escribió durante décadas utilizando el nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra. «Incluso después de separarse de él», señala Santos. La paradoja resulta elocuente: para tener voz, debía desaparecer. En los años de la Segunda República, cuando por fin se reconoció el derecho al voto femenino, surgieron nuevas tensiones. Santos recuerda cómo Clara Campoamor defendió ese derecho temiendo a la vez que muchas mujeres votaran siguiendo las indicaciones de sus confesores. Esa dependencia moral era el resultado de siglos de educación basada en la obediencia. La Iglesia siguió siendo un agente decisivo. «La mujer debía ser virtuosa, recatada, obediente, sacrificada, sumisa», resume Santos sobre el imaginario que marcó a generaciones enteras. Durante el franquismo, ese modelo se convirtió en política de Estado. La educación femenina retrocedió hasta un punto que recuerda al siglo XVII. «Fíjate si estamos hablando de años, desde 1939. Es una locura», lamenta.
Señala que no fue hasta 1975, declarado Año Internacional de la Mujer, cuando comenzó a instalarse una conciencia social distinta. Aun así, esas tensiones no han desaparecido. «Siguen actuando», afirma Santos. Lo hacen de otras formas: en la culpa asociada a la maternidad, en la dificultad para aceptar la soledad o para buscar la felicidad individual sin cargar con un mandato afectivo. Paradójicamente, al viejo ideal de la mujer sumisa se le contrapone hoy el ideal de la mujer que puede con todo. Ambos modelos, dice, pueden ser formas de presión. La liberación no consiste en adoptar un arquetipo distinto, sino en elegir. «Para mí ser feminista no es nadie por encima de nadie. Es igualdad y la posibilidad de ejercer la libertad desde la dignidad del ser humano». Cuando mira al presente, Santos observa un riesgo distinto: la pérdida de profundidad. «Consumimos más datos, pero asimilamos de forma diferente los textos complejos y el contexto», advierte.
En un mundo saturado de información inmediata, la lectura reflexiva se empobrece. La irrupción de la inteligencia artificial añade un desafío nuevo. «Si somos capaces de poner límites éticos, será un avance», señala, «pero hay que tener la capacidad de que no nos arrolle». La libertad, dice, requiere pensamiento crítico previo, criterio, educación. A lo largo de siglos, lo que ha cambiado no es la capacidad de las mujeres para escribir -eso, al final, siempre estuvo ahí-, sino las condiciones para hacerlo. Ana Santos lo resume con una evidencia luminosa: «La cultura debe contemplarse desde la mirada masculina y desde la femenina. Durante siglos solo hubo una». Y recuperar la otra no es un acto de justicia literaria, sino una forma de comprender la historia con los dos ojos abiertos.