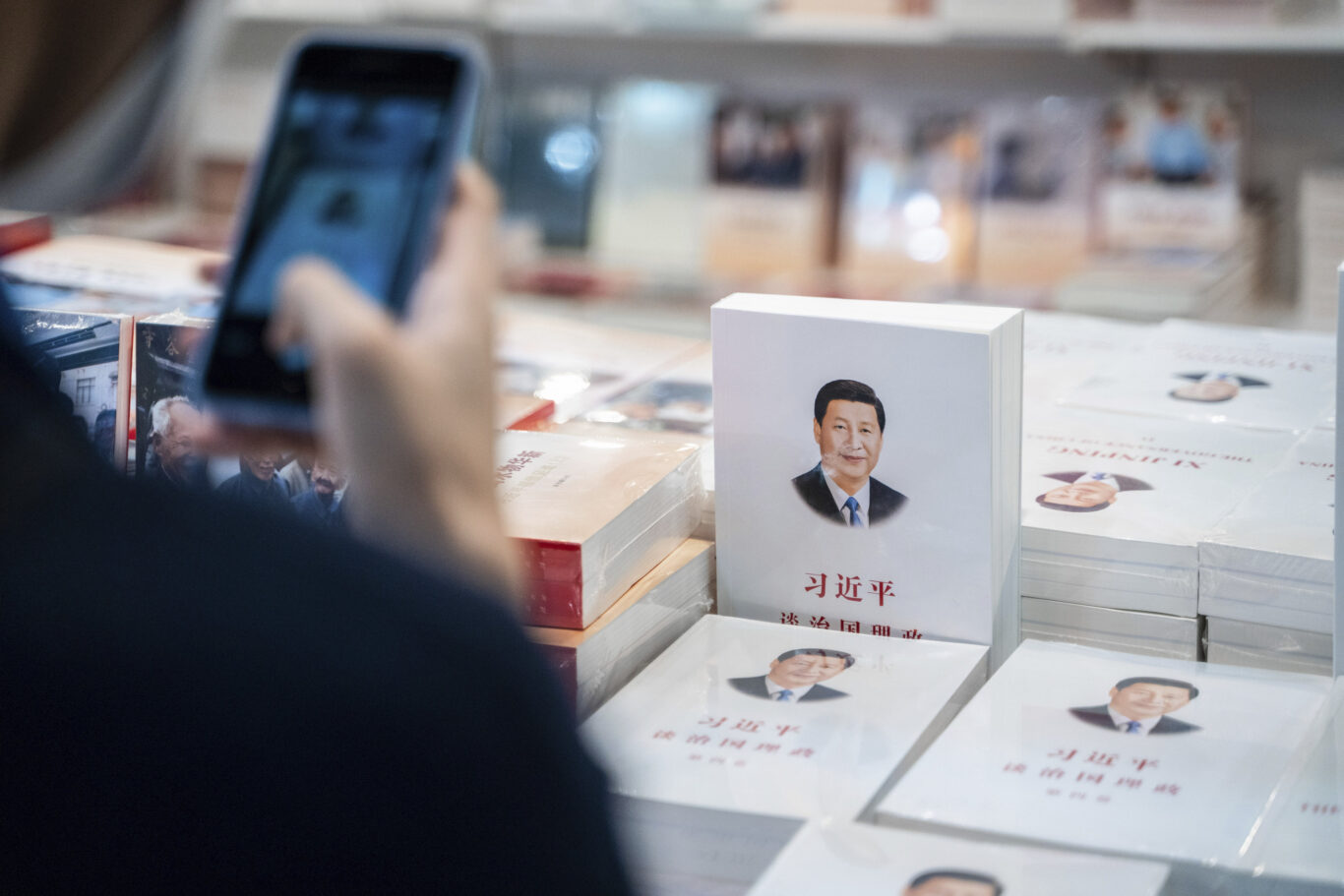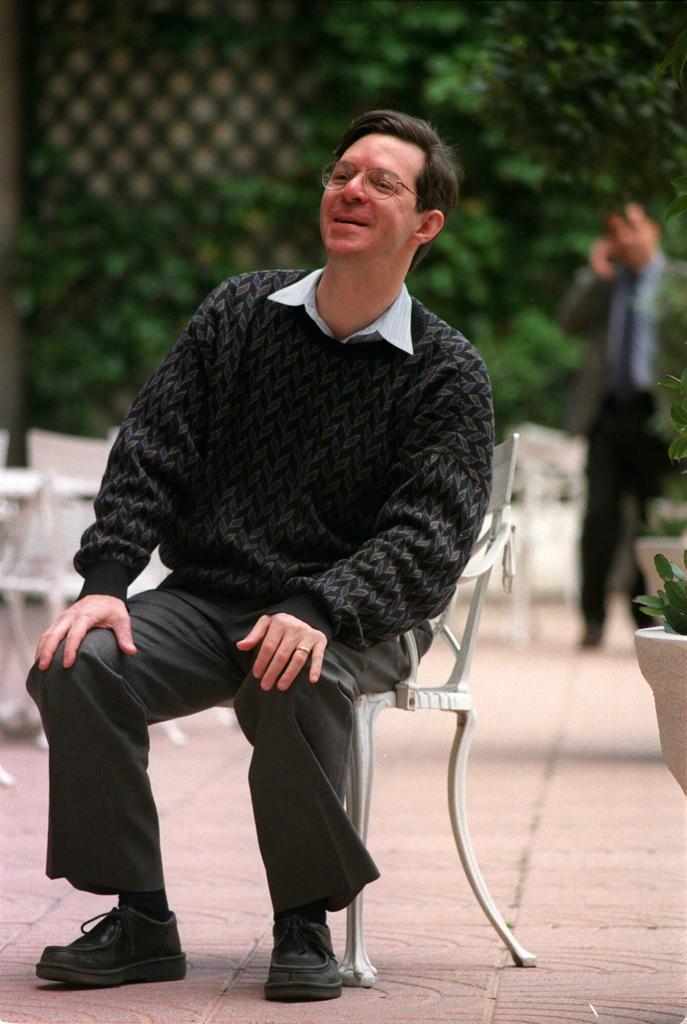¿Cuántas historias son posibles? Borges, siempre él, lo dejaba en cuatro. La ciudad cercada, el regreso del héroe, la búsqueda y, finalmente, el sacrificio de un dios. Y, sin embargo, y si nos fiamos de lo que nos dijeron las dos películas más relevantes de una jornada para el recuerdo de Berlín en domingo, cabría añadir una quinta: la de la historia que se cuenta a sí misma. Tal cual. Quizá, y sin ánimo de refutar al argentino, la única historia posible no sea otra que la del ejercicio mismo de la narración. De eso hablan precisamente tanto la prodigiosa Reflet dans un diamant mort (Reflejo de un diamante muerto), de los directores belgas Hélène Cattet y Bruno Forzani, y a ello se refiere con una sutileza casi sagrada La tour de glace (La torre de hielo), de la francesa Lucile Hadzihalilovic. Las dos son dos obras mayores que se ofrecen al espectador en un bucle prodigioso en el que el cine se enseña desnudo con el único argumento del propio cine. Y lo hacen en un ejercicio tan transparente como vertiginoso, tan abigarrado y barroco como diáfano. Cine que devora cine.
La tour de glace (****)
La primera en relevancia tanto en forma, foto y alfombra roja fue (y es) la propuesta de Lucile Hadzihalilovic protagonizada por Marion Cotillard. De nuevo, como es norma en la directora de películas como Evolution (2015) como Earwig (2021) todo discurre en un extraño lugar encerrado entre el delirio, el sueño y la imaginación envenenada de sí. Una niña (otra de las constantes de la directora: la infancia) huye de un orfanato para refugiarse en el set de rodaje de una película. Allí se rueda La reina de las nieves, que no por casualidad (o sí) es el relato que alimenta las noches de insomnio de la huida. Pronto entre la estrella de la película (Cotillard) y la huérfana (Clara Pacini) surgirá una relación de dependencia mutua, de sumisión y hasta de fascinación compartida. Digamos que lo que une a la realidad con la fabulación es el mismo hilo dorado que cose una vida con otra.
Hadzihalilovic compone una bella fábula detenida en el sentimiento puro y en este caso gélido de la seducción. Lo que surge desde la pantalla, además de un raro y fascinante aliento helado, es un cuento de hadas sonámbulo; una sesión de hipnotismo ausente que concita los elementos mistéricos de la ficción pura, libre de cualquier otro argumento que no sea el mismo ejercicio de la narración. Cotillard luce en un hieratismo majestuoso que se diría tan mágico como ligeramente enfermo. Y ahí, en esa sensación entre envenenada y solo ebria, se queda a vivir una película que devuelve al cine la virtud de lo escondido, lo inefable, lo tremendo. Es cine detenido en un instante de cine sin fin.
Reflet dans un diamant mort (****)
Reflet dans un diamant mort es otra cosa. Menos insondable, igual de laberíntica y mucho más divertida. La cinta continúa si se quiere los ejercicios metacinematográficos que literalmente ahogan la filmografía de sus directores. De nuevo, el giallo italiano es convocado en una especie de liturgia tan invasiva y aparentemente disruptiva (o incoherente) como solo fetichista. La historia habla de espías en la Riviera francesa en un tiempo en el que los agentes secretos se mezclaban con mujeres peligrosas, diamantes envenenados, coches deportivos desbocados y martinis, muchos martinis. Un hombre al que da vida un Fabio Testi algo más que solo otoñal recuerda su pasado (o se lo inventa, mejor) y de su memoria surge un relato de violencia y sangre, de sexo y ambición, de cine y cine, de cine que fagotiza hasta el último rincón de la imaginación.
De entrada, parecería que los directores que presumen de la etiqueta de culto no han hecho nada más que un nuevo trabajo para los muy onanistas de la imagen pulp. Y, sin embargo, y a medida que avanza, la película adquiere el privilegio de lo sorprendente, de lo único, de lo emocionante incluso. Pronto, el espectador caerá en la cuenta de que lo que aparece en pantalla se acerca a un prodigioso ritual en el que dos enemigos (el espía y la enmascarada Serpentik) se persiguen a través del tiempo, el espacio, sus propios cuerpos que mutan y el propio soporte de la imagen. Todo mentira y todo, de algún modo, verdad por el hecho mismo de contarse. Cada uno de ellos es uno y cien mil personajes y lo son en el papel del cómic, en la narración hablada y en los espejos infinitos de una imagen que muta milagrosamente delante de los ojos del espectador.
En un momento dado, él enfunda un bisturí y ella una catana. Él arranca la piel de su enemiga y del cuerpo mutilado surgen todas las mujeres del mundo libres, poderosas y, ya se ha dicho, con catana. Ella, por su parte, aniquila y cercena a su contrincante y del juego alegremente gore nacen infinitos espías infinitamente mutilados. Y así en una celebración laica de la eucaristía de cine que, en efecto, devora cine, de historias que se cuentan a sí mismas hasta la extenuación.
En realidad, la historia que se narra no es más que el relato preciso de un mito en el instante mismo de contarse. Es relato que se relata a sí mismo, es cine que se hace y deshace en la mirada y el imaginario del espectador como los vapores oscuros de los recuerdos más turbios. En parte, sucede algo parecido a lo que ocurre en La noche boca arriba, el cuento de Julio Cortázar que se detiene en la historia quizá soñada de un hombre que sueña ser otro hombre. Dos historias discurren a la vez a medio camino entre el engaño, la iluminación, el miedo y el frío; dos relatos que se necesitan, se niegan y se sueñan el uno al otro. Un hombre que viaja en moto sufre un accidente y en el duermevela del shock se imagina dentro de una civilización antigua. O al revés. Los dos cuentos son verdad con la misma claridad con la que mienten. Sólo la propia posibilidad de ser una narración les da sentido, les hace reales, que no verdad. O sí. Pues igual en Reflet dans un diamant mort, pero con mucha sangre.
O ultimo azul (***)
Pero la jornada, de ahí lo de memorable, no se quedó en los brillantes juegos autorreferenciales de arriba. El brasileño Gabriel Mascaro también quiso arrogarse su parte de gloria con una aventura fantástica entre futurista y solo deslumbrante. En una sociedad que aparta a los viejos y los encierra en colonias, una mujer (soberbia Denise Weinberg) decide buscar su propio destino en la profundidad del Amazonas. Lo que sigue es una road movie dispuesta a celebrar la vejez, la vejez de la mujer, con una gracia, desparpajo, profundidad e inteligencia que para sí quisieran los jóvenes ya viejos del mismísimo Kerouac. Más allá de que el premio a la interpretación (con permiso de Rose Byrne) ya tiene dueña, sorprende el tono medido de un drama que no renuncia a nada: ni a la comedia ni al ácido comentario social ni a los peces de colores (que los hay) ni, por qué no, al musical en mitad de la selva.
Ari (***)
La última producción digna de ser mencionada y también en competición sería el trabajo de la francesa Léonor Serraille Ari. Su película anterior, Mi hermano pequeño, fue presentada en Cannes y habitaba ese concurrido espacio de películas hijas de los hermanos Dardenne donde la cámara, siempre en tensión, persigue nucas con una devoción casi enfermiza por el verismo desenfocado. Ahora cambia el registro, la gramática y se diría que la actitud. Un profesor en una escuela infantil que por momentos más parece vagabundo le sirve a la directora para componer un drama preciso y enérgico que también es retrato de una generación acosada, epopeya humanista, comedia negra y delirio sincero. Todo junto. Ari persigue a su protagonista solo pendiente de la fiebre. La historia se fractura en el tiempo y deja que el espectador monte las piezas de un puzle que es mucho más que un simple juego. También es la mejor representación de un tipo roto que se recompone. Se recompone él y con él, la propia mirada del espectador y hasta la misma historia en el ejercicio mismo de contarse. Otra vez. Jornada para el recuerdo, sin duda.