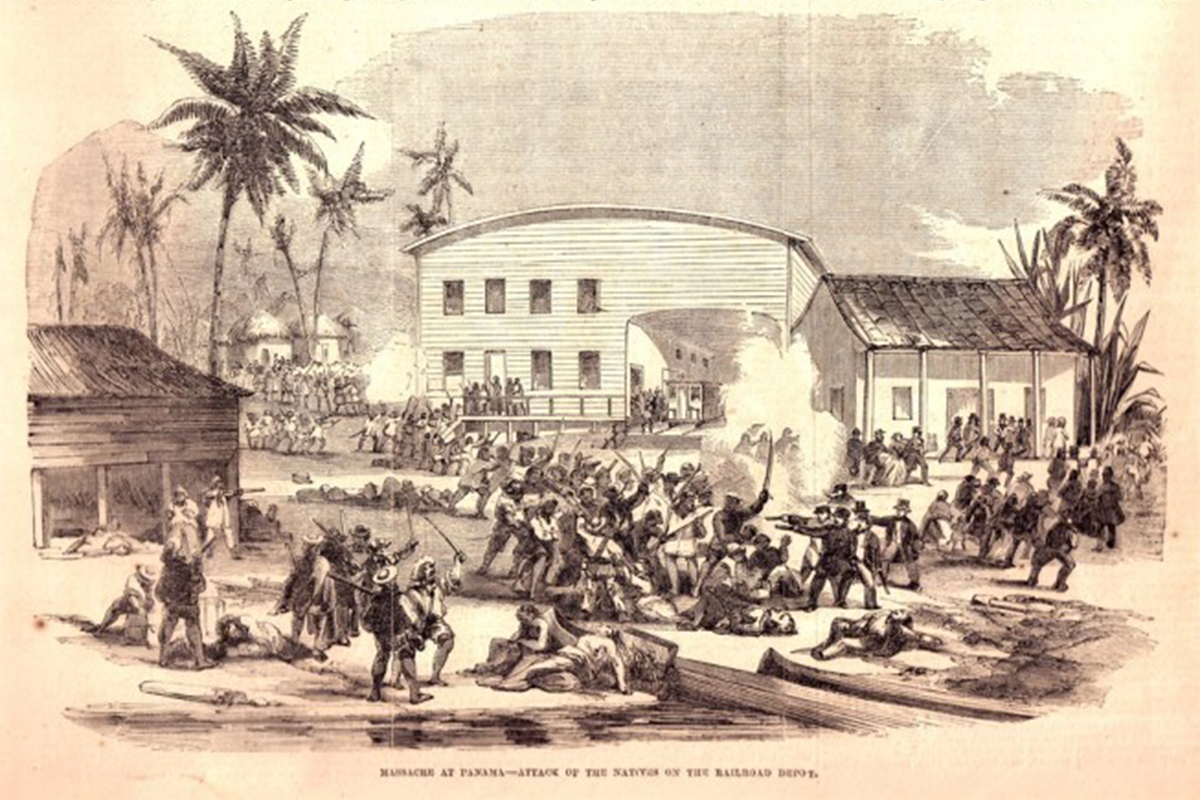Cuando la enfermedad le presentó su factura, el fotógrafo y publicista Oliviero Toscani, fallecido hoy en el hospital de Cecina a los 82 años, admitió que había sido «particularmente privilegiado y afortunado». En primer lugar, por haber nacido en una familia «laica y libre».
Su padre, Fedele Toscani, fotógrafo del Corriere della Sera, había inmortalizado al Duce mientras orinaba en el paseo marítimo de Rímini (había vendido la toma a Keystone, para los periódicos británicos), pero, sobre todo, había filmado y fotografiado los cuerpos de Benito Mussolini y Claretta Petacci colgados boca abajo en Piazzale Loreto.
Su madre, Dolores Cantoni, había empezado a trabajar cuando él tenía seis años, trasladando prendas a la fábrica de camisas donde cosía su abuela. Ella solía decir que le había dado un máximo de 50 besos en toda su vida, y quizá eso explicara su carácter áspero y algo brusco.
Y luego estaban sus hermanas mayores, Marirosa y Brunella, 11 y 9 años mayores que él. Dos vicemadres, sobre todo la mayor, que le habían introducido en la arquitectura y las artes y le habían animado en la fotografía.
Oliviero Toscani nació el 28 de febrero de 1942 y corrió el riesgo de venir al mundo en las escaleras del palacio de justicia de Milán si los transeúntes no hubieran acompañado inmediatamente a su madre a la clínica Mangiagalli. Ese mismo año, durante un bombardeo, acabó en una caja de cartón de pasta, donde su madre lo había metido mientras bajaba corriendo las escaleras para refugiarse en el sótano.
Asistió al Parini para fastidiar al profesor que había sugerido a sus padres que aprendiera un oficio inmediatamente después de la enseñanza obligatoria. De hecho, siguió la escuela a su manera, prefiriendo pasar las mañanas en el cine, aprendiendo lenguas extranjeras viendo películas americanas y francesas. Contra todo pronóstico, más tarde consiguió ser admitido en la Universidad de las Artes de Zúrich, con profesores como Karl Schmid, Franz Zeier y Serge Stauffer, donde aprendió a mirar más allá y a «mear de otra manera», como escribió en su autobiografía publicada por Nave di Teseo, Ne ho fatto di tutti i colori.
Procedía de una generación, la de Bob Dylan, que se sentía invencible y eternamente joven. También había sido así para él, al menos hasta su octogésimo cumpleaños, cuando por primera vez sintió el peso de toda la vida que había recorrido. De Andy Wharol a Lou Reed, de Fidel Castro a Muhammad Ali, de Patti Smith a Dylan Thomas, a estos personajes no sólo los había fotografiado, sino que había salido con ellos. Y en honor al boxeador estadounidense había llamado Ali a su hija menor.
Nos dijo que no quería ser recordado por una foto en particular, «sino por el conjunto, por el compromiso: no es una foto la que hace historia, es una elección ética, estética, política, la que uno hace con su trabajo». De hecho, no distinguía entre prensa y publicidad. Su enfoque era el mismo: «Si vas detrás de una idea, no has entendido nada de cómo funciona. O tienes una perspectiva, la tuya, o no tienes ninguna». Y fue desde su perspectiva desde la que en 1965 fotografió a las jovencitas poseídas en el concierto de los Beatles en el Vigorelli de Milán (cuando agarró una púa lanzada a John Lennon) o, en los mismos años, a las colegialas vestidas de marineras en bicicleta para una campaña de ENI (cuando extrajo la monstruosa remuneración de 300.000 liras por foto para diez instantáneas, más de la mitad de lo que valía un coche).
Llegó a Nueva York a los 20 años y recorrió el mundo en tres ocasiones para Pan Am. Desde mediados de los 60 hasta finales de los 80 fue el primer fotógrafo que viajaba entre Europa y América. Incluso cuando con Kirsti, su última esposa, el amor de su vida y la madre de sus tres hijos menores, se trasladó a la Maremma a principios de los 80 -quizá en busca de la felicidad que había experimentado en Clusone, donde su familia se había refugiado para escapar de los bombardeos-, pudo organizar viajes por todo el mundo desde la cabina telefónica de Casale Marittimo.
Trabajó con Anna Wintour y, en el colmo de la exasperación, le sugirió que buscara un buen psiquiatra (más tarde se casó con uno, el matrimonio duró 15 años). Sus fotos acabaron en todas las revistas importantes del mundo: Elle, Vogue, Queen, Harper’s Bazar. A las supermodelos, desde Claudia Schiffer a Naomi Campbell, pasando por Cindy Crawford, las fotografió a todas cuando no eran nadie. Y le encantaba contar que fue él quien trajo por primera vez a Monica Bellucci de Milán a París.
Algunas campañas de moda que llevan su firma siguen siendo icónicas. «Que me sigan los que me aman», para Jesus Jeans (había sugerido el nombre a Maurizio Vitale al ver el cartel del musical Jesucristo Superstar en Times Square), llegó a provocar un comentario de Pier Paolo Pasolini en el Corriere (el episodio le convenció de que la publicidad no era sólo publicidad).
Para el proyecto «Todos los colores del mundo», que más tarde se convertiría en United Colors of Benetton, hizo que modelos esquimales, bantúes, escandinavas, asiáticas y americanas vistieran los coloridos jerseys de la empresa textil veneciana. Una revolución nacida de una asociación profesional que se convirtió en una amistad fraternal con Luciano Benetton. Mientras que la escandalosa foto de la modelo anoréxica Isabelle Caro, retratada desnuda para la campaña «No Anorexia» de la empresa de Padua Nolita, así como las campañas contra el sida realizadas con preservativos para Benetton, dieron la vuelta al mundo.
Pero si le preguntaran de cuál se siente más orgulloso, respondería con el trabajo que hizo en Sant’Anna di Stazzema con motivo del 60 aniversario de la masacre: quizá fuera una pequeña reparación a su abuelo materno, veterano de Caporetto, que bebía aceite de ricino bajo el régimen.
Provocador, opuesto por principios a lo políticamente correcto, algunas salidas le acarrearon violentas críticas. Como cuando en Un giorno da pecora, en Radio Uno, a propósito del puente Morandi, salió con: ‘A nadie le importa que se caiga un puente’. Quería decir: «¿Quién podría beneficiarse de semejante tragedia? Pero para entonces el daño ya estaba hecho. Y se enemistó con todo Salemi, donde en 2008 había sido nombrado concejal de creatividad por Vittorio Sgarbi, cuando dimitió al cabo de dos años con una carta que decía: «Salemi seguirá siendo una ciudad sísmica para siempre. Así lo quieren sus ciudadanos».
Tuvo tres mujeres importantes: Brigitte, madre de su hijo mayor Alexandre; Agneta, madre de Olivia y Sabina; y Kirsti, madre de Rocco, Lola y Ali. De ella escribió: «Es la persona que menos me conoce sobre la faz de la tierra, quizá por eso creo que me quiere. Kirsti es la mujer de mi vida, el único gran amor verdadero, tan grande que ni siquiera se le puede poner nombre».